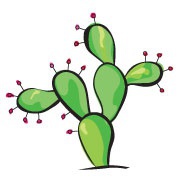Hay una novela que una persona muy especial me regaló. Se llama La elegancia del erizo. Y uno de sus personajes más entrañables es la señora Michel, una portera viuda, huraña, francesa (vigila un edificio de ricos) cuyo refugio a esa inmensa soledad es la cultura, los libros, las películas.
Y, de esta manera llega a conocer otros mundos, a disertar sobre universos ajenos a ella y en últimas, a encontrar el amor con un anciano japonés que con una vida diferente, ha tenido el mismo recorrido. Y también la amistad con una niña de 12 años que también ha hecho su mismo viaje, ese que impulsa la curiosidad, el ansía de ver, sentir y tocar algo distinto a lo que se ha vivido. Y eso es lo que, más allá de ir a un lugar, impulsa a los seres humanos a sentirse vivos. A sentir que han vivido.
Yo me identifiqué mucho con ella, porque yo tengo ese mismo espíritu. Ese que se sale de la zona del confort. Unos lo pueden desarrollar a lo Elizabeth Gilbert, yéndose a Italia, India y Bali a Comer, Rezar y Amar, si cuentan con los medios. Otros, en moto o a dedo por Suramérica. Pero esto va más allá de ir físicamente a un lugar: es cuestión de hacerlo todos los días, en cada acto que realizamos. Y en mi caso, cuando he sido la definición perfecta de la diletancia y eterna inquietud, eso es casi que la esencia de mi vida. Y si bien he ido a otros lugares, al igual que la señora Michel también he viajado a través de cada libro, película o incluso a cada barrio o cada pueblo con el que me he encontrado. Con cada prenda distinta que compro, con cada comida, en restaurantes chic y plazas de mercado, que me he dado la oportunidad de probar. Y eso solo se consigue con la curiosidad, con ese ánimo de desviarse de una rutina absorbente en la que nos sentimos cómodos, pero que termina por diluirnos y desaparecernos. Y ese sentimiento de desidia incluso se puede experimentar en el lugar más recóndito del mundo si no uno no tiene esa llama que impulsa a mirar más allá del propio mundo, como le pasó a la protagonista de Perdidos en Tokio. Charlotte (interpretada por Scarlett Johansson) a pesar de estar en un lugar fascinante, no tenía ese espíritu para poder disfrutar cada momento del privilegio de estar allí, con sus bemoles. Yo he experimentado su mismo sentimiento de inmensa soledad e incomprensión, pero también he aprendido, al vivir tres años en un otro país, que no todo tiene que ser fascinante, no todo tiene que ser un maravillar continuo, pero incluso desde la incomodidad se aprenden nuevas lecciones y otros descubrimientos.
Por eso, aunque muchos no tengan el privilegio de viajar a los lugares de sus sueños todavía, pueden comenzar con pequeños actos cotidianos que cambien su forma de ver el mundo (o no, no todo tiene que ser revelador), pero que los impulsen a ir por más. ¿Por qué no ir a ese museo gratis un domingo y luego a comer a una plaza de mercado? ¿Por qué no probar un lugar nuevo en otro barrio? ¿Por qué no comprar esa prenda que te da miedo? ¿Por qué no maquillarse con esas sombras de colores a pesar de los comentarios de quienes están aprisionados por sus propios complejos y miedos? ¿Por qué no probar esa comida que solo has visto en fotos? ¿Por qué no leer una obra fascinante así no te guste, ya que hay otros libros en el mundo? ¿Por qué no ir un día a un pueblo y respirar otro aire? Simplemente: ¿por qué no?
Por qué no, así se llamaba la sección que escribía Diana Vreeland, una de las mujeres más inspiradoras cuya vida he tenido el privilegio de leer y ver. Ella fue la legendaria editora de Vogue y Harper’s Bazaar y fue quien comenzó a hacer editoriales en lugares recónditos que solo estaban en relatos coloniales y de cuento. Ella abrió, con su visión extraordinaria, otros mundos a sus lectores. Y ella decía, “el ojo tiene que viajar”. Yo concuerdo con eso y solo le añadiría: “También el espíritu”.